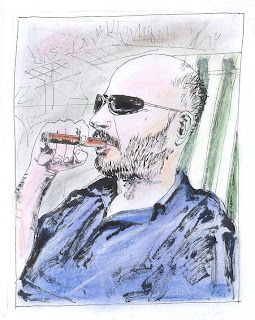Quizá tuve la decencia de no comentarle nada, no lo recuerdo, no siento que haya sido claro y sin embargo, conociéndome, debo haber oscilado entre el deseo arrebatador de vengarme y la impiadosa frialdad de callar la boca como si esa ética íntima fuese otro dardo, mucho más sutil, mucho más eficaz. Ella se fue, como dije, espero, creyendo en mi derrota, y yo debo haber volcado algunas lágrimas de cocodrilo para luego encerrarme en la bohardilla y precalentar mis dedos hasta dejar que la poesía fluyese libremente mientras que por la ventana las imágenes de una ciudad que se muere lentamente me distraían, o distraían las otras imágenes, aquellas en donde la piel sedosa caía por las curvas de su cadera mientras mis manos obtenían todo su placer y mi boca escribía una oda monumental al amor. Quizá el amor no sea el amor mítico sino apenas lo que queda luego del deseo, y en esos momentos evocados yo no la amaba, solo la deseaba.
Quizá tuve la decencia de no comentarle nada, no lo recuerdo, no siento que haya sido claro y sin embargo, conociéndome, debo haber oscilado entre el deseo arrebatador de vengarme y la impiadosa frialdad de callar la boca como si esa ética íntima fuese otro dardo, mucho más sutil, mucho más eficaz. Ella se fue, como dije, espero, creyendo en mi derrota, y yo debo haber volcado algunas lágrimas de cocodrilo para luego encerrarme en la bohardilla y precalentar mis dedos hasta dejar que la poesía fluyese libremente mientras que por la ventana las imágenes de una ciudad que se muere lentamente me distraían, o distraían las otras imágenes, aquellas en donde la piel sedosa caía por las curvas de su cadera mientras mis manos obtenían todo su placer y mi boca escribía una oda monumental al amor. Quizá el amor no sea el amor mítico sino apenas lo que queda luego del deseo, y en esos momentos evocados yo no la amaba, solo la deseaba. Los ciclos de la abstinencia me traerían de nuevo a las lluvias de verano, y los senderos de las galerías de cuadros muertos me permitirían encontrar otro refugio para el ardor, una voz cascada antes de estallar bajo este desconocido, ahogada en los propios cabellos que rodean el frágil cuello y el aliento que sube hasta el techo y allí anida una mancha de humedad que luego indagaremos buscando símiles como cuando los niños se reúnen en un rincón del patio y se sientan a imaginar debajo de las nubes.
Lo cierto es que las palabras volvían sobre sí cuando ya te habías ido, triunfante, con tus cosas subidas a un taxi hacia la estación de trenes que te llevaría vaya uno a saber dónde, pero lejos, lejos de aquí, de estos cuartos secos, de esta inmensidad que es la locura, de este amor que es el orden mortal al deseo, su astringencia, su esbeltez equilibrada, lejos de este lugar donde yo tejía los más crueles versos en los que te reconocerías algún día y reconocerías, también, la dura verdad, en ese acercamiento de miradas, humedades e imágenes de manos, senos, siluetas contrastadas a la rigidez de las líneas estrictas y cabelleras como colores tiene el arco iris, como fraguas pueda engendrar el brío, la desesperada búsqueda de otra dermis en la cual envolverme hasta fusionarme.
Morir embanderado en los ojos de mil mujeres, acunado en los pliegues siempre cálidos y diferentes del devenir. Morir ahíto sin doblegarme a otra moral que no sea acariciar la aspereza de la novedad sin dejar de homenajear el roce pasado.
Ese, mi único destino y anhelo.